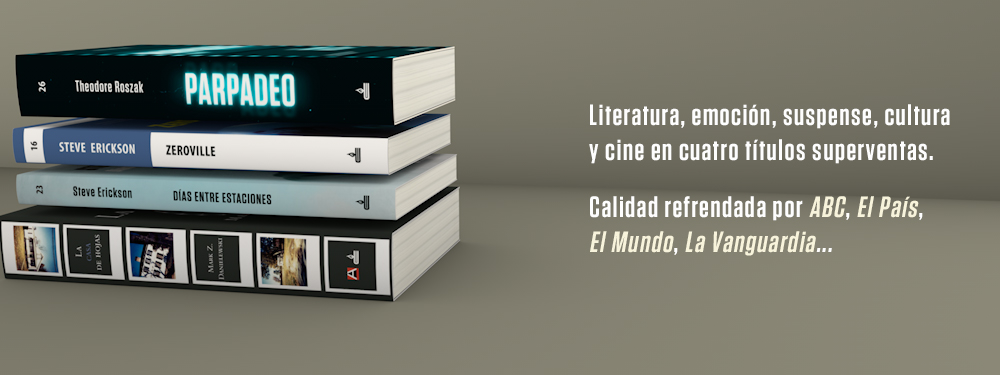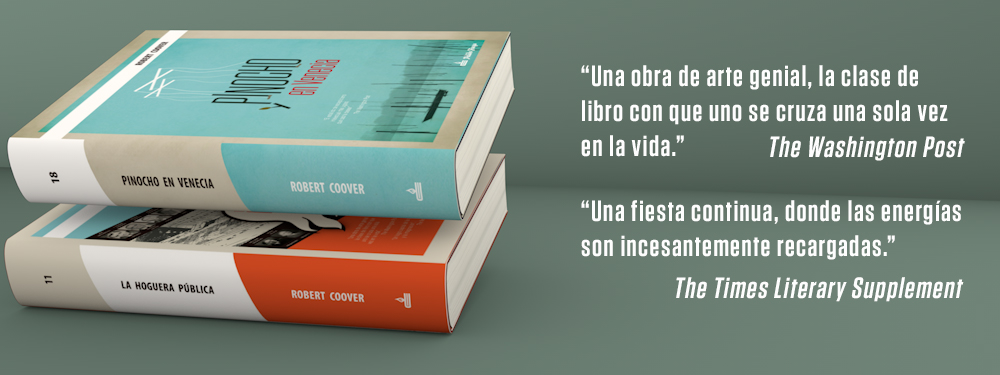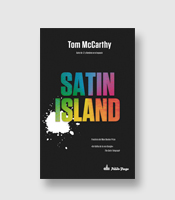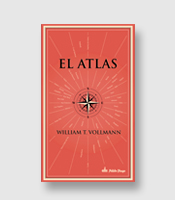Un bofetón en tres actos
Supe de Lars Iyer por su blog, al cual llegué por la típica búsqueda de cuyo objeto primario es imposible acordarse pasado un tiempo. Curioseando me enteré de que Iyer tenía dos libros publicados —Spurious y Dogma—, e iba a por el tercero, Exodus, cierre de una trilogía sui generis. Leí seguidos los dos primeros y pedí Exodus a su agente y lo devoré en tres sentadas. Tras un mes con la sensación de haber pasado por alto bastantes cosas, si no todas, volví a leer la trilogía completa y, ahora sí, decidí publicarla en castellano. En ese momento teníamos contratados varios títulos: la antología de entrevistas con David Foster Wallace, la primera novela de éste, Mi primo, mi gastroenterólogo de Leyner y La casa de hojas; además, a la par que enviaba la oferta a la agente de Iyer, visitaba a la respectiva de Vollmann para comunicarle nuestra intención de publicar su obra inédita en castellano, comenzando por Historias del arcoíris, La familia real y El Atlas, en ese orden. Teníamos las ideas claras. Íbamos a parchear el mundo. Éramos invencibles en nuestra tozudez e insignificancia.
Entretanto, la maquinaria editorial seguía imprimiendo páginas, emitiendo libros, voceando novedades. Una librería era cada vez más como una de esas infames barras giratorias de sushi barato donde veías cómo lo exquisito se esfumaba con una rapidez exasperante, y debías conformarte con los sabores insulsos de siempre, con el rollo más popular. Visitarlas —las librerías— se había convertido en una expedición al supermercado de la banalidad, capaz de deprimir a un muerto. En la batalla, perdida de antemano, contra el entretenimiento de fáciles consumo y acceso —por virtualmente gratuito— de las series televisivas, la permanente y portátil parranda social, y una atención cada vez más flácida, ignorante y fragmentada, a la industria editorial no se le ocurrió otra que recurrir a la estrategia de siempre: bajar el nivel.
En aquel ambiente de nivel por los suelos, cercano al cero absoluto —un valor negativo en toda regla—, apareció el primer volumen de la trilogía iyeriana, Magma, con el original Spurious a modo de subtítulo, así rebautizado en consonancia con la semejanza de su contenido con la súbita entrada en erupción de un volcán largamente dormido e incluso creído extinto. En sus páginas asistíamos al nacimiento de dos idiotas heridos de literatura y filosofía que se lamentaban del estado de cosas sin proponer solución ni alternativa alguna. El término idiota elegido por Iyer para caracterizar a sus personajes no es ocioso. El autor británico no esconde su admiración por ciertos cineastas cuyas obras no han calado precisamente el imaginario popular. Hablamos de Béla Tarr, Andréi Tarkoski, Werner Herzog, Lars Von Trier. De hecho, el título de la segunda entrega, Dogma, es un homenaje al movimiento fílmico liderado por Trier, en cuyo ecuador profesional se haya Idioterne (1998), o Los idiotas. La película de Trier no es la clásica colección de anécdotas zafias sobre idiotas, hecha por y para idiotas, sino la historia —vale, desternillante— de un extravagante grupo de amigos que se fingen cretinos para sacarle los colores al capitalismo, o, como mínimo, incordiar a sus devotos practicantes. Unos idiotas de pega, espurios, cuya meta quimérica es tan inalcanzable que acaban idiotizados de verdad. Y si en Magma Iyer se contenta con desplegar ante el lector el estado andrajoso —por arrinconamiento forzado— en que se encuentran el pensamiento y las ideas en nuestro mundo, en Dogma pone de manifiesto la inutilidad de la trillada vía didáctica para salvar/revitalizar dicho ámbito: de poco o nada sirve ir por ahí dando conferencias —el equivalente a perder el tiempo haciendo el idiota como la comuna de raros del director danés— a las que nadie, o un número despreciable, asiste.
¿Qué hacer, pues? ¿Pergeñar nuevas estrategias? ¿Ser creativos como al parecer lo son algunos filósofos contemporáneos, admirados gurús de la posmodernidad al cubo? ¿Nada? En Éxodo Iyer pone a Lars y W., su pareja de personajes, a trotar en busca de una respuesta. Quedarse de brazos cruzados no es una alternativa: Lars, furibundo consumidor de basura actual (saldos alimenticios, entretenimiento online, revistas del corazón: la espuma generada por los vertidos tóxicos del ultracapitalismo presente), se duele del estómago, está en un continuo estado de descomposición intestinal que le induce a elaborar una lista de toilettes donde aliviarse a escondidas. Tampoco lo es luchar contra la falsa prosperidad preconizada por los defensores y árbitros de lo económico: W., atónito ante la manifestación física de poderío financiero encarnada en uno de los falos londinenses de acero y cristal— imagen que no puede ser más evocadora de unos Frodo y Sam atemorizados ante el Monte del Destino en Mordor—, susurra, “Están destruyendo el mundo”. Ni indignarse ante la falta de reconocimiento: W., que en un momento dado duda si apropiarse de las últimas palabras de Rutger Hauer en Blade Runner («Yo he visto cosas que vosotros ni os imagináis. Naves atacantes abatidas en los confines de Orión. He visto destellos de rayos C en la oscuridad contigua a la puerta de Tannhäuser…»), recuerda que, en el pasado, los filósofos eran capaces de al menos poner nerviosos a los gobiernos; hoy, cuando la cultura ha sido despojada de todo viso de dignidad, las ideas y el pensamiento apenas alcanzan a rozar la correosa piel del bruto sin cerebro. Iyer cataloga los cursos de acción de los últimos pensadores, tanto los reconocidos como los posgraduados universitarios de a pie; los últimos, en definitiva, en tomarse en serio las ideas —y no las bagatelas pseudotecnológicas del mal llamado progreso— como motor de avance social. La lista, no podía ser de otra manera, es desalentadora. En una metáfora magistral del lector de esta segunda década del siglo XXI, Lars lee a Kierkegaard, el filósofo de la desesperación, en viviendas de okupas, huyendo del fuego cruzado de bandas de narcotraficantes, en una Manchester posapocalíptica —pero real— arrasada por el liberalismo a ultranza. El ambiente es irrespirable —W. se ahoga literalmente—, la razón agoniza en un lecho de ecos de citas —“es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”— y el último búnker —la amistad— donde, mal que bien, aún ardía la llama de las ideas ha sido reducido a escombros. Urge, pues, tomar una decisión. Esto tiene que tener un fin, y un final.
No voy a reventar el desenlace de este, a mi juicio, excelente bofetón en tres actos al estado de cosas pues, quieras que no, esto sí es una novela y de las mejores y más originales que caben en un mundo donde ya sólo inventa quien persigue alguna ganancia. Pero, según parece, no queda más alternativa que la del largo camino por el desierto capitalista en pos, quizá, de una utopía. Un éxodo tal vez como el hebreo, acaso de cuarenta años también, de los que en este alejado rincón ya llevamos cuatro intentando hacer la travesía más llevadera, un poco más amena, a base de ideas, parches y tozudez.